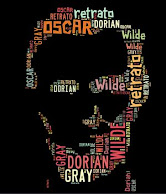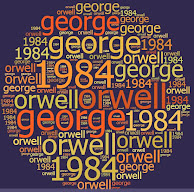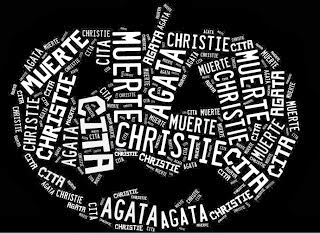¡Doña Constanza! ¡doña Constaanza! ¡doña Constanzaaaa!, gritaba cha Domitila como a unos cincuenta o cien metros antes de alcanzar la casa granja de labor. Y aquella mujer abnegada, fuerte y ligera con la cesta cuadrilonga hecha de caña a la cabeza, descargaba su carga sobre unas piedras que rodeaban a la era que estaba justo al lado de la casa familiar. Doña Constanza, al oír el llamado de cha Domitila, salía presta al encuentro, secándose las manos en el delantal que siempre llevaba como atuendo. ¡Ande, Doña Constanza, déjese un kilito! Le aconsejaba cha Domitila a sabiendas de que lo que le ofrecía era un producto de calidad superior.
¿Qué lleva hoy, Domitila? Así que, Domitila, apartando el musgo que cubría el pescado que estaba bien colocado en la cesta dijo: pues hoy traigo chicharros, bogas y fulas y no están demasiado chicos… y los acariciaba con ternura con sus manos huesudas y rojas como si de prendas de gran valor se tratara y como si le costara desprenderse de ellos. Y a la luz del sol se veían platear aquellos pequeños pejes tersos y brillantes. Al lado de ellos, y arrimadito a una esquina de la cesta, cha Domitila tenía también un frasco de cristal transparente lleno de lapas en vinagre y salmuera que había cocinado la noche anterior.
¡Ande, déjese un kilito, Doña Constanza! ¡Mire qué fresquito está el pescado, lo trajo ayer al mediodía mi marido que salió con la barca desde los claros del día! Y Doña Constanza, a la que tanto le gustaba el pescado, siempre le dejaba no sólo un kilito sino hasta dos o más.
¿No deja lapas? Éstas están recién cogidas de “antier” por mi hijo el mayor que se metió a remover las piedras para que le salieran más grandes.
A doña Constanza no le hacían mucha gracia las lapas y si se echaba a la boca un par de ellas, ya no comía más. Y estaba con esas dos lapas al remuelo dentro de la boca hasta que conseguía amorosarlas mascándolas una y otra vez hasta que por fin conseguía tragárselas. Pero al resto de los de la casa sí que les gustaba, sobre todo a la hija pequeña, por lo que doña Constanza accedía y dejaba unas buenas pocas también para los demás. El peso al ojo, y cha Domitila las iba sacando con una cuchara del bote y depositándolas en un lebrillo menudo de color amarillo con unas hojas verdes pintadas, hasta que doña Constanza le decía que parara.
Estas mujeres fueron, desde mi punto de vista, unas de las primeras mujeres emancipadas para la época en que les tocó vivir. Desde muy jóvenes se echaban a recorrer caminos y veredas con su carga a la cabeza que normalmente era de 25 a 30 kilos aproximadamente.
Subían desde la costa de Santo Domingo en La Guancha, hasta llegar a las medianías pregonando su mercancía. ¡Pescado! ¡Pescadooo! ¡Pescado frescooo! ¡Al pescado frescoooo!
Los maridos practicaban una pesca artesanal y ellas colaboraban con la venta del pescado para llevar algo más de sustento a la casa.
Alguna vez existía entre la vendedora y la compradora el trueque. Pescado por papitas, pescado por frutas, pescado por bubango o calabaza, pescado por higos pasados, castañas o almendras. Así, la bajada de estas mujeres marchantas y barqueras no era más ligera ya que su cesta volvía llena de regreso a casa.
Tenían habilidad y limpieza en la colocación del pescado en la cesta barquera. En el fondo de ella ponían unas hojas anchas de platanera bien limpitas y lavadas, encima colocaban los musgos frescos recién sacados de la mar y sobre ellos ponían el pescado haciendo tandas distintas según la clase de pescados que vendían ese día…pejes verdes desconfiados, escurridizos gueldes, alguna morena traicionera pero sonriente. Sobre ellos y para cubrirlos bien, otra camada de musgos fresquitos y sobre esos musgos y como protección total de la cesta, un paño grueso de algodón o tela de arpillera que tapaba toda la cesta, asomando las puntas por las asas de la cesta. El pescado llegaba absolutamente fresco a su destino.
Ni viento ni sol ni lluvia ni frío ni inclemencia alguna hacían parar a estas mujeres cuyo trabajo era tanto fuera de su casa como dentro de ella. Toda su prole esperaba a que llegara para disponer las tareas del hogar, aunque casi siempre una hija, la mayor normalmente, ayudaba en estos menesteres.
Nunca se vieron a estas mujeres valerosas y aperreadas apocarse ante el clima o las dificultades de ese tiempo de desigualdades sociales. Al contrario defendían sus garbanzos con la dignidad y el arrojo que toda emprendedora, como se las denomina hoy en día, desarrollaría. Ellas fueron, no solo mujeres independientes que recorrieron casi todos los caseríos y barrios de las zonas altas de la isla, sino también desafiaron a los estereotipos aceptados de: “la mujer en casa y con la pata quebrada”. Esto no iba con ellas.
Ellas y sus familias fueron supervivientes de un tiempo en que por ser pasado, nunca fue mejor.