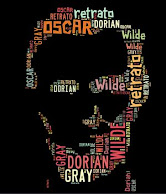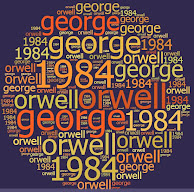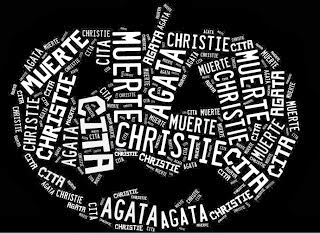Fotos Tanci ( Cosecha.Verano 2021)
Los veranos eran cálidos y alegres en aquella casa. Los destellos de colores entremezclados se filtraban a través de las hojas de los árboles cuando el sol empezaba a descender entre el olor penetrante a leña quemada al atardecer. El aroma de la vegetación tanto seca como verde o recién cortada, me embriagaba hasta quedarme quieta, casi extasiada, en cualquier rincón de las huertas o bajo cualquier peral o ciruelero.
Los domingos eran los días en que la abuela aprovechaba para llevar a cabo aquellos trabajos en los que se necesitaban más manos para ayudar en las tareas del campo: segar el trigo, trillar, recoger las piñas de millo, plantar o recoger papas, la vendimia…
Tras la dura faena, el mantel planchado a cuadros rojos y blancos se extendía sobre la mesa larga y sobre él se depositaban las papas bonitas arrugadas, el caldero grande con el pescado salado, el pan crujiente, la botella de vino para los adultos y la jarra de agua para los niños. Las papas eran seleccionadas: grandes, amasadas y con la piel de color canelo algo rojizo y llenas de ojitos enterrados por todo su cuerpo.
Después del almuerzo, los adultos seguían el trabajo, mientras que los niños nos afanábamos en nuestros juegos. Meternos en las huertas totalmente sembradas de millo era una auténtica odisea. Nada se nos prohibía. Había que tener cuidado, eso sí, con que las hojas verdes y fuertes del palote de millo nos llegaran a los ojos y nos penetraran. Muchas de ellas estaban abatidas por su largura y su peso, y pese a que los tallos eran muy altos y podían superar hasta los dos metros de altura, las hojas más cercanas al suelo nos llegaban a la cara, a los brazos y al cuello.
Cortaban por sus filos como si de un cuchillo o navaja se tratara. Aunque no recuerdo haberme cortado nunca, llegó a rozarme alguna vez y pude sentir aquella arista larga en la cara, en las manos, en un brazo y hasta en el cuello. No podíamos creer cómo una simple hoja vegetal cortara la piel de esa manera, así que, sin que nos vieran, probábamos entre nosotros para constatar si en verdad cortaban. Y sí, llegamos a notar aquel ligero escozor en nuestras manos y brazos.
La abuela nos advertía de que tuviéramos cuidado, pero nosotros nunca le decíamos que habíamos estado experimentando, pero ella, por algún extraño sortilegio, siempre lo sabía… Ahora soy consciente de cómo lo sabía. La mayor prueba de que habíamos estado retozando dentro de la plantación y que las hojas nos habían cortado, aunque levemente, eran las ganas irrefrenables de rascarnos los brazos al caer la tarde. Cuando nos metíamos en los surcos donde el millo se había elevado soberbio hasta el cielo, corríamos a lo largo, cerrábamos los ojos y a tientas nos guiábamos por el camellón dónde estaba plantado.
En los palotes que tenían altura considerable, por esa circunstancia, crecían hasta dos y tres piñas de millo, bien repletas de grano. Unas veces el millo salía de color colorado y otras veces era amarillo y había piñas en las que el grano salía mezclado y hasta matizado.
Cuando las barbas de la piña de millo estaban todavía tiernas y tenían un color amarillo clarito, brillante y casi transparente, y estaban aún endebles, era el momento de palpar la piña para saber si los granos ya estaban llenos. Y si era así, se arrancaba de un tajo para luego añadirla tierna al potaje, para cocinarlas con papas: peladas, arrugadas, partidas barqueras o trosquiladas… pero antes se quitaban los restos de trazas que, en todo caso, aparecieran entre los granos.
Sin salir del pie de las enaguas de mi abuela, veía con qué gran facilidad desfajinaba la piña de millo tierno para que quedara despojada de sus hojas. Y me la enseñaba blanca, colorada, amarilla y a veces con granos entreverados como aquellos dientes de oro que, en tiempos pretéritos, sustituían a las piezas naturales deterioradas.
Yo esperaba pacientemente el momento en que mi abuela encontrara el garachico dentro de alguna mazaroca y que, con la alegría que le caracterizaba, me lo pusiera delicadamente en una de mis manos indicándome que no me haría daño pero que no lo apretara entre mis dedos. Confiada absolutamente en su palabra, hacía lo que me decía, no sin un cierto temor ya que notaba cómo se retorcía con el sólo contacto de mis dedos. Aquello no era otra cosa que la crisálida que se forma en la piña de millo. A mí me parecía como una cápsula de medicamento pequeña de color canelo pero, en este caso, y a diferencia de las cápsulas de medicamento, ésta terminaba en pico coronado con un punto negro, mientras que el resto del cuerpo era más abombado y como si tuviera algunos pequeños anillos o michelines. Hallar ese diminuto y brillante estuche era como descubrir un pequeño tesoro. Si alguna vez daba la coincidencia de que no estaba cercana a mi abuela cuando ella lo encontraba, aunque si por los alrededores de la casa, bien que se encargaba de llamarme para depositármelo en el cuenco de la palma de mi mano.
Apretarlo suavemente y que el bicho empezara a moverse por la parte afilada, era como asistir de espectadora a una sesión de contorsionismo en cualquier circo de capital o de barrio, solo que a mí me parecía que se desarrollaba en el diminuto país de Gulliver. Cuando, superando el miedo al pequeño bicho, lo poníamos entre nuestros pequeños dedos, el asunto se reducía a formular una simple pregunta, a la espera de que el bicho nos diera su respuesta con signos o señales bastante notorias.
Garachico, garachico… ¿Dónde queda Puerto Rico? Pa,llí, pa,llí, pa,llí o ¿pa,llí? cómo si estuviéramos señalando cuatro esquinas de una habitación. Y el garachico al sentirse apenas apretado por nuestros dedos o simplemente por el calor que ellos desprendían, se balanceaba de un lado a otro retorciéndose sobre sí mismo hasta que paraba mediante una ligera inclinación por su parte picuda, señalando una dirección cualquiera. Y nosotros éramos simplemente felices porque el garachico contestaba siempre señalando a cualquier punto determinado, creyendo que nos hacía caso dentro de nuestro pensamiento infantil. Luego sigilosamente nos movíamos hacia la dirección en que terminaba de apuntar y fijábamos la vista para descubrir Puerto Rico…
Cuando fuimos un poco más mayores, aprendimos en la escuela los cuatro puntos cardinales y ya formulábamos incluso otro tipo de adivinanza o pregunta con mayor conocimiento, empleando el vocabulario de norte, sur, este y oeste. Y entonces nos creíamos que por esta razón el garachico sería más exacto en sus respuestas. Nos creíamos exploradores experimentados con aquella suerte de brújula encapsulada en nuestras manos. Aquella crisálida, regalo de mi abuela, fue el inicio de la habitual búsqueda, piña tras piña, en el desfajinado del millo cada verano en noches de terral y luna llena. Un tesoro escondido en algunas mazarocas de millo y que duró muchos años… tantos que, todavía cuando cae una piña de millo entre mis manos, inicio la búsqueda por ver si corro en suerte de encontrarlo… y entonces:
Garachico, garachico ¿ Pa´ dónde queda Puerto Rico?
Pa'l norte, pa'l sur, pa'l este o ¿pa'l oeste? Y esta vez sí, con propiedad.