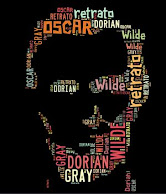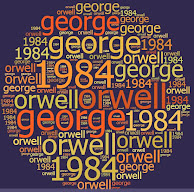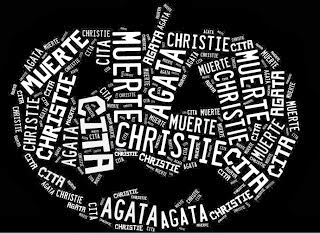Lo que más me gustaba, a la hora de escachar las uvas en tiempo de vendimia, era cuando mi abuelo me levantaba en brazos después de descalzarme y me metía dentro de la tina grande que estaba repleta de racimos de uvas ¡Estaba tan llena que llegaban hasta tocar la viga de pino que atravesaba de extremo a extremo el lagar! Me resultaba extraño enterrarme allí, sentía mis pies, mis piernas y mis brazos pegajosos, pero veía cómo los hombres se metían y pisaban sin ningún pudor ni repudio. Se trataba, sin más, de pisar esa fruta tan fina y delicada para que soltara su jugo. Mi abuela siempre me decía que con la fruta y las cosas de comer no se juega ni se tira al suelo. Sin embargo, pese a que en esta ocasión sí estaba permitido o tal vez por eso mismo, se asemejaba a un juego propiciado por los adultos en el que se afanaban en conseguir un reto entre todos y no tanto en ganar. Allí estaban varios hombres con sus pantalones de color caqui, beige o canelo arremangados por arriba de las rodillas, descalzos, ensartados en una danza casi interminable de sube y baja, entra y sale, salta y pisa, estruja por aquí, zapatea por allá. Probablemente cuando mi abuelo, alzándome en volandas por mis delgados brazos, me metía dentro de la tina del lagar, la mayoría de aquellas uvas, estaban ya medio escachadas, porque de no haber sido así, me hubieran llegado hasta el cuello toda vez que a los hombres les subía por encima de sus rodillas.
Allí dentro y sabiéndome protegida y querida por todos los peones y allegados, aprendí que pisar uvas no sólo estaba autorizado, sino que además para los que llevaban a cabo la faena, era una fiesta grande, participando desde el primer momento y desde primeras horas del día en la recogida de la uva, pasando por el acarreto para llevarlas hasta el lagar, pisarla y exprimirla, para luego llevar el sabroso líquido en los pequeños barriles hasta la bodega dando varios viajes hasta llenar de mosto las barricas de doscientos o quinientos litros preparadas y limpias. Yo me ponía a tiro para colaborar en la medida de lo posible y entre juego y juego: lleva este paño y este cuchillo hasta el lagar, o vete y trae los vasos sucios para enjuagarlos.
Las conversaciones de los adultos se colaban en mis oídos intentando definir y entender el significado de cada una de sus expresiones:
“Parece que este año lo tenemos mejor que el pasado, D. Vicente”, le decía Pedro, el hombre de confianza de mi abuelo. “La uva está granada y tiene un color amarillito como dorado, está bien madura” contestaba mi abuelo satisfecho ante tal apreciación. “Sí, la cogimos en su momento, si dejamos pasar una semana más, la uva se hubiera reventado por la lluvia…”
“Pues si el mosto hierve a su debido tiempo y no se duerme a la mitad del fermentado, este año saborearemos un estupendo vino”, decía otro allegado que contribuía afanado en la tarea de la vendimia.
Así y todo, el proceso siempre era el mismo cada año, viniera la uva buena, no tan buena e incluso con mala cosecha. Sólo que cuando los racimos no maduraban todo en su conjunto y al mismo tiempo, había que desechar las uvas verdes y podridas para no mezclarlas con las maduras. Las verdes se hacían en otro pisado. Ese era el verdillo.
Mientras tanto el sacho, la pala y el gancho debidamente lavados y colocados sobre uno de los gruesos muros de la tina grande o bien en una de las esquinas del cuadrilátero, estaban preparados para su uso.
Para mí, aquellas herramientas suponían que una primera parte de la vendimia ya se había efectuado. Había que pasar entonces a la ejecución de la torta que se formaría justo debajo de la viga y en el mismo medio de la tina, juntando todos los bagazos y los racimos ya despalillados y elevando la torta hasta completarla en su totalidad. Entonces se pasaba a desenrollar la soga, la gruesa soga. Me maravillaba ver aquel tamaño de cuerda porque donde único lo había visto con semejante grosor y tan largo era en los lagares. Las otras sogas, las de hacer jaces de hierba, de leña, de pinocho o para la carga de cestos en las bestias, eran muchísimo más delgadas y no tan largas.
Al desenrollar esta soga había que limpiarla de telas de araña, pequeños bichillos que habían hecho del entramado de la cuerda su hogar, de alguna suciedad que se hubiera depositado en los recovecos de la soga, así como amorosarla con las manos mediante el lavado con agua limpia extendiéndola poco a poco. De esta manera era como si la soga, que permanecía colocada sobre la viga durante un año, se desentumeciera, se desperezara y estuviera presta para participar en su tarea.
Las manos de un solo hombre no podían manejarla y era necesario que dos o tres hombres se ayudaran para meterla a camino, una vez que todos los bagazos del suelo se hubieran reunido con el sacho y recogidos con la pala para amontonarlos sobre la gran torta. El truco estaba en ir arropando y apretando la torta con esta soga, haciéndola en el centro y desde su base en el piso, dándole vueltas sobre sí misma y en bucle hasta llegar a la parte superior. Ahí el trozo de cuerda que quedara libre se enterraba en medio de la torta. Así la soga venía siendo como un traje protector en forma de espiral hasta culminar aquella torre cilíndrica de uvas despellejadas y estrujadas. Por eso había que colocarla bien sin dejar resquicio alguno entre vuelta y vuelta para que una vez bajada la viga sobre la torta, le cayera todo el peso junto con el de la piedra. No, no era fácil manejar aquellos 15 o 20 metros de soga gorda del grueso del cabo de un sacho o tal vez más. Aquí la labor colaborativa era imprescindible y nadie se negaba a echar una mano o a arrimar el hombro en el momento en que se requería y era necesario.
Cuando la torta había sido prensada yo veía caer suavemente el líquido que rodaba como finos hilillos dorados y brillantes a través de la enrollada soga y bajaban hasta el suelo de la tina grande para llegar hasta la tina pequeña pasando por el caño que las comunicaba. Aquellos pequeños borbotones de líquido se abrían paso a través de los estrechos resquicios que dejaba la soga. Ese era el momento en que se probaba de nuevo el mosto y más que nada se daba a probar a los niños que tenían un paladar mucho más dulce y sensible. Recuerdo el sabor fino, suave, delicado y aterciopelado del jugo como jamás había probado. Tal vez el denominado “Néctar de los Dioses”, empezaba desde ese momento a hacerle justicia a este mosto, incluso sin fermentar, sabiendo que para la obtención del vino tan apreciado, todavía eran necesarios varios pasos más.
Había pues que hacer una segunda torta más reducida que la anterior. Pero para esto había que volver a desenrollar la soga, deshacer la torta que había quedado apretada como una barra de gofio amasado y esparcir con el gancho, con las manos y con el sacho, todo aquel apelotonamiento por el suelo de la tina ya que esta vez había que despojarla de los esqueletos de los racimos de uvas y dejar solo las pieles y alguna que otra pepita entre los bagazos. El proceso sería idéntico que el previo. Por eso yo aprovechaba entonces para ir a jugar con mis hermanos en los alrededores del lagar.
Pero viendo cómo los hombres hacían y deshacían ambas tortas, podía calcular como entre la primera y la última realizada, se iba reduciendo el tamaño por un lado y la cantidad de líquido que salía en forma de hilillos en la última era ínfima. Pero supe que todo aquel esfuerzo contribuiría a exprimir al máximo los racimos de uva con tal de sacarle la última gota de jugo.
Pese a mi corta edad, pude comprender, viendo el proceso, cómo se pasaba de una gran cantidad de uvas a unos orujos mínimos aplastados y servibles solo posteriormente como compost yendo a parar a la pequeña montaña de estiércol que estaba preparada, no muy lejos de allí, formándose para beneficiar al terreno. Algo así como el santuario de coches de desguace preparados hoy en día para ser aplastados y transformados en un amasijo cúbico de hierros para ser reciclados. Solo que de este amasijo de hierros y una vez aplastados por las máquinas, no se verán salir aquellos finos y brillantes hilillos de néctar que tanto me atraían y que una vez transformado daría el mejor vino elaborado artesanalmente. Cosas de los nuevos tiempos de desguace y material acumulado inservible.