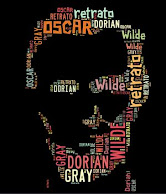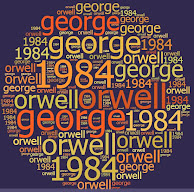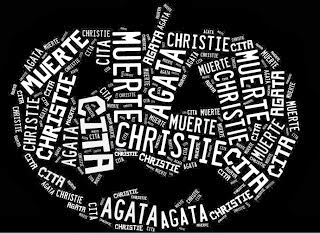Fotos Tanci
Cuando la torta de orujos, pepitas y pellejos estaba bien pisada y colocada en el centro de la tanqueta, con la gruesa soga enroscada y apretada desde la base hasta la parte superior, se procedía a colocar encima de ella los maderos para que hicieran más presión a fin de sacar el máximo jugo. Luego había que bajar la gran viga de madera de pino para que hiciera de contrapeso como una gran palanca sobre aquella masa de pieles, pulpa y semillas. Entonces había que hacer uso de la chaveta. Recuerdo que uno de los trabajadores, llegado el momento, le preguntaba a mi abuela: “¿dónde está la chaveta, doña Constanza?” Yo siempre había oído esa palabra con el sentido de “estar mal de la cabeza” o “estar mal de la azotea” o incluso “haber perdido la cabeza”. Pensaba, ignorante de mí, que había que encontrar a ese alguien que se había "eschavetado".
Pero mi abuela encontró otra cosa bien distinta. Sin esa chaveta no se hubieran podido terminar los dos últimos exprimidos de aquella masa hasta sacarle la última gota.
Mi abuela se dirigió a un arcón de tea que estaba en uno de los cuartos de la casa, y buscó dentro del escanillo que estaba en la parte izquierda del interior del baúl cerrado con su tapa. ¡Y ahí estaba la chaveta! Me la entregó para que la llevara hasta el lagar donde esperaban por ella para continuar la faena. Mi abuela confió en mí para hacer ese mandado y me lo encomendó, bien porque estaba ocupada terminando el almuerzo de ese día para los familiares y las personas allí congregadas en los trabajos de la vendimia, bien porque era una manera de hacerme partícipe y responsable de aquellos trabajos que pertenecían a los mayores. Por mi parte, además de haber descubierto que había otra chaveta distinta a la que yo tenía en mi mente infantil, me sentía importante y segura con aquella encomienda.
Aquel artilugio era una especie de barra alargada de hierro, pesado y ligeramente curvo, que medía como dos palmos. Por uno de los extremos estaba enroscada como haciendo una especie de “s” cerrada sobre sí misma. Mientras que el otro extremo estaba libre. Con aquella tranca salí corriendo hasta llegar al lagar donde estaban esperando por ella. Una vez que Pedro, encargado de dirigir las maniobras del prensado, la tuvo en sus manos, se dirigió hasta el husillo que descansaba sobre la piedra que haría de contrapeso. Allí, medio encorvado empezó a mirar el pequeño boquete que estaba horadado en la parte baja del husillo e intentó meter la punta roma de la chaveta a través de él. Parecía como si Pedro quisiera buscar o encontrar algo dentro de aquel agujero. Con su mano izquierda rotaba el husillo lentamente sin dejar de mirar al interior de aquel hueco, manteniendo la chaveta en su mano derecha. Sus manos, pegajosas del mosto, pringadas con restos de alguna que otra piel de las uvas, eran habilidosas en la búsqueda de aquel orificio que, para mis ojos, era como si en un momento determinado fuera a encontrar algún tesoro.
Yo observaba sus movimientos, desde cerca pero nunca bajo la viga, dado que a los niños se nos prohibía permanecer en ese espacio.
Cuando encontraba lo que andaba buscando, se sentía alegre y satisfecho pronunciado un ¡ya está, ya lo tengo! Como si hubiera encontrado aquel gran tesoro. Y lo único que yo veía en todo aquel manejo era que la chaveta quedaba atrapada entre el orificio del husillo de madera y el orificio del hierro que sobresalía del centro de la piedra. Ambos orificios debían ser atravesados por aquella barra pesada y curva, de tal manera que, con este encaje, se ponía en marcha todo el mecanismo de contrapesado. Para ello era necesario quitar previamente el pasador, tipo traviesa de madera maciza y gruesa, situado aproximadamente en la mitad de la viga y que era una pieza clave de frenado en la seguridad de aquel dispositivo.
Una vez que la piedra quedaba flotando en el aire durante el tiempo dispuesto, los niños no debíamos acercarnos por aquellos alrededores. Era peligroso porque este artilugio, rudimentario pero práctico, podía fallar en algún momento haciendo que la piedra se descolgara de manera brusca y repentina, causando de este modo algún percance no buscado. Nosotros, sabedores de ese posible peligro cuando la piedra quedaba en el aire, no desobedecíamos aquella orden de nuestros mayores, aunque siempre estábamos presentes observando todo el delicado y minucioso proceso.
Una vez nos atrevimos a emprender una escapada a escondidas hasta el lugar. Los mayores estaban en la sobremesa por lo que decidimos acercarnos hasta el lagar donde permanecía la piedra elevada del suelo. Agarramos una caña larga de las que habían plantadas en el cañaveral cercano. Con ella en las manos y, desde la misma distancia que nos propiciaba el largo de la caña, intentábamos rozarla levemente como si estuviéramos acariciándola, esperando como respuesta el movimiento ligero y danzarín de la pesada piedra. Para nosotros era como si estuviéramos pescando con aquella caña a la orilla de la mar, cuya captura como premio era simple y llanamente ver moverse la piedra acróbata suspendida sobre sí misma. Nunca pasó nada y nadie se enteró del asunto, pero tengo claro que cada niño tiene como protección un ángel de la guarda a su lado.
Todavía me pongo a pensar cómo con esta maquinaria antigua considerada ya como patrimonio histórico industrial, se conseguía exprimir y sacar hasta la última gota de mosto para su máximo aprovechamiento. Para nuestras mentes infantiles era como secuencias de distintos milagros mágicos encadenados, unos detrás de otros a fin de obtener aquel líquido dorado tan apreciado por los mayores.