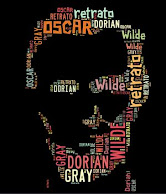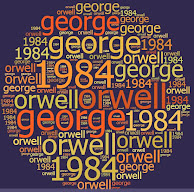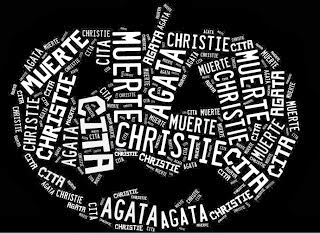Foto Tanci
Mi padre era un auténtico sibarita. No en vano su signo del zodíaco se correspondía con el de Tauro que, por lo visto y según los estudiosos de la Astrología, además de poseer un gran sentido estético, son amantes de la buena comida y el buen yantar. Vamos, que se les puede conquistar a través del sentido del gusto.
Lo recuerdo, siendo yo una niña, sentado a la mesa familiar siempre ocupando la cabecera. Ese era el sitio que se le asignaba, por regla general, al cabeza de familia, mientras que la madre ocupaba la cabecera opuesta y los hijos ocupaban los asientos laterales. A mi madre, sin embargo, no le gustaba sentarse en el extremo opuesto, o sea, frente a él. Creo que se sentía más integrada en medio de nosotros y en un lateral.
Pero lo que más recuerdo de mi padre y sobre todo en los almuerzos, es su disfrute con la comida, cualquiera que fuese. Pasta, arroz amarillo, arroz a la cubana, unas buenas judías o lentejas compuestas con su correspondiente trocito de costilla de cerdo para darle mayor sabor al guiso, potajes de verduras, pescado, conejo o cualquier tipo de carne en adobo o salmorejo… en definitiva, platillos caseros y simples. Mi padre no era malo de boca y degustaba, casi con frenesí, cualquier plato elaborado pasito a pasito al que se le hubiera puesto, en su elaboración, todo el amor que se precisa. Yo todavía no he vuelto a percibir ese gozo en ninguna otra persona con la que he compartido mesa y mantel.
Cuando había pescado fresco, unas buenas viejas o un buen sargo o un estupendo atún, el manjar era el disfrute perfecto para su paladar. Nada de fritos. El pescado era guisado o sancochado al natural, con un chorrito de aceite virgen extra de oliva, una cebolla mediana partida en dos pedazos, unos dientes de ajo y una ramita de perejil. El aroma inundaba la cocina. Olor a fresco, olor a mar… que se desprendía automáticamente, llenando todo el espacio, con su borboteo al hervir. O bien disfrutaba con el aroma del acostumbrado salmorejo o adobo con el que se aliñaba en la casa familiar la carne y el atún. Gustaba de acompañar cualquiera de estos platos con unas papas, guisadas también, de las llamadas meloneras. Se caracterizaban por ser papas cumplidas, de un tamaño medio, de piel color canelo muy claro y con el extremo terminado en una especie de ojuelo de color rosado. En la casa familiar se guisaban al modo denominado "papas barqueras", esto es, partidas en forma de barca. Las papas meloneras eran especiales, y él las apreciaba por su excelencia. Tenían la singularidad de que, al término de su guiso, y todavía en el caldero, se florecían todas como si alrededor de cada una de ellas y por todo el borde, tuvieran pequeñas florescencias sobresalientes a modo de festón o bodoque de ganchillo de color perla. Parecían esculturas que intentaban salirse de su propia piel. Algunas salían del caldero desmigajadas por completo, de las que apenas se podían aprovechar, salvo usando una cuchara. Esta exquisitez se caracterizaba por su sabor dulce y porque no caían pesadas al estómago. En la boca se deshacían como si fueran bombones de chocolate a punto de derretirse. Según la opinión de mi padre, esas papitas no eran pesadas al estómago porque eran harinosas cuando se disolvían en la boca por lo que eran de fácil digestión.
Mi padre siempre tenía a mano una pimienta picona verde de las pequeñas, tanto en verano como en invierno. Y se afanaba en cortarla en aros pequeños sobre el plato, cayendo algunos de esos aros casi diminutos sobre el pescado y otros sobre el líquido caliente de la cocción mezclado con el aceite y el vinagre. A partir de ahí salían los efluvios hasta su nariz… y a veces también hasta la mía que permanecía sentada a su lado. Aplastaba con su tenedor cada uno de los trocitos de pimienta cortados, a sabiendas de que era pimienta picona de la p… de la madre, intentando estrujar todo el picante. La remataba cortándola toda entera en su plato, solo dejando el rabillo y las granas que permanecían pegadas a él, apartadas sobre un platillo chico colocado aposta por mi madre sobre el mantel a cuadros verdes y blancos. A partir de ahí y paladeando su pescado, empezaban a salirle, en sienes y frente, unas gotitas que se iban transformando en goterones de sudor y que le iban rodando cara abajo. Yo lo miraba apesadumbrada porque me parecía que no se lo estaba pasando muy bien… Mi madre interrumpía, suavemente, para indicarle si no estaba demasiado picona aquella pimienta. Ante la pregunta, él más se saboreaba. Para mi padre nunca estaba muy picante, pese a que a veces le hacía llorar también. Yo seguía observándolo y no podía entender aquel disfrute de la comida cuando en realidad lo hacía llorar y en ocasiones paraba para secarse aquellas gotas de sudor y también sus lágrimas.
El caso es que me vine a convencer a mi misma que nada malo le pasaría a mi padre, toda vez que daba cuenta por completo del pescado y del aliño, dejando el espinazo absolutamente limpio, impoluto diría yo, así como cada una de las espinas que iba entresacando de en medio y colocándolas a un lado de su plato. Llegando al término de su faena manifestaba su agrado con una sonrisa y con un simple: ¡qué bueno estaba todo y cuánto me supo!
Ahora, al pasar de los años, me veo reflejada en el gesto de mi padre, al pedir pimienta picona en cualquier restaurante o casa de comida o guachinche que pise, cuando se trata de disfrutar de un buen pescado fresco o de playa. Lo que no he logrado todavía es que me bajen las gotas de sudor como le rodaban a él por su frente, sus mejillas y sus sienes. Todo se andará. Aunque eso sí, alguna lagrimilla sí que ha querido asomarse al borde de mis párpados ante el mismo ritual gastronómico que practicaba mi padre.